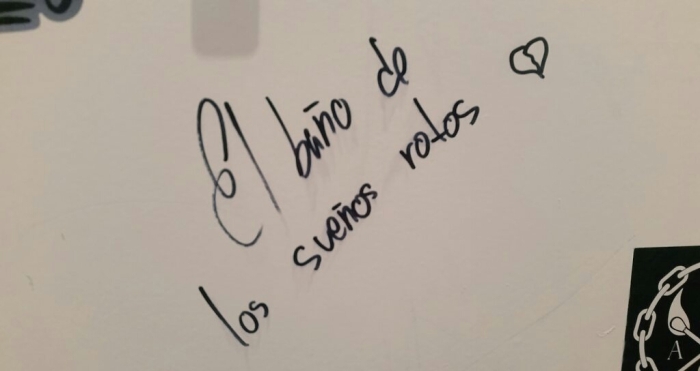Bos días a todos. Grazas por vir.
Estar aquí dá vertixe. Moita. Os xornalistas estamos acostumados a situarnos onde vos atopades vós, xusto diante deste atril, nunca detrás. Desoutro lado sentímonos máis seguros. O xornalista observa, mira detidamente, ás veces tamén se aburre, recolle declaracións, olla o entorno e a posta en escena, pon os feitos en contexto, redacta e publica. Todo o proceso nunhas poucas horas. A un ritmo fabril. E febril. Agora aquí estamos. Que miren e escoiten a un dá pavor, sinceramente. Desculpen que traia estas palabras preparadas da casa. Para min a páxina, as letras, son o único medio no que atopo un chisco de tranquilidade.
Recibir un premio por un labor profesional é unha ledicia evidente e un acicate persoal, pero en especial supón unha responsabilidade. Quen acada un premio ten o deber de estar á altura de moitos outros que o merecen tanto ou probablemente máis. A Joyce nunca lle deron o Nobel de Literatura e ninguén dubida que foi un dos autores que cambiaron o mundo literario, como Virginia Woolf, Kafka ou Cortázar, quen tampouco acadaron nunca a distinción da Academia Sueca. Psicosis, Vértigo ou La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock xa non é que non gañaran o Óscar, é que nin sequera estiveron nominadas como mellor película.
Hai ducias de xornalistas excelentes cuxa valía está máis que acreditada aínda que non conquisten ningún certame. Pásame con moitas reportaxes, noticias e columnas de opinión de compañeiros e compañeiras o que consideraba Borges sobre a literatura allea: que estaba máis orgulloso dos libros que lera ca dos que escribira. Así me ocorre con moreas de xornalistas e de escritores que son auténticos referentes e me guían coma un faro. Aínda con todo, grazas ao xurado por considerar que merezo este premio.
Quero acordarme de todos e cada un dos meus compañeiros da delegación ourensá do Faro de Vigo, onde traballo desde que fixen a miña primeira noticia, desde que deixei a facultade e empecei a aprender, non sen atrancos, como é este traballo en realidade.
A miña familia está por aquí. Xa saben que son a razón de todo, a única certeza que un ten. Non hai por que dicilo pero nunca está de máis dicilo. Grazas polo apoio e o cariño incondicionais. Eu estou aquí porque plantei Fisioterapia despois dun primeiro curso bastante notable, consciente de que o meu camiño era o do xornalismo. Parece ser que non me equivoquei. Nacín e medrei nun fogar que ademais era unha peluquería doce ou máis horas ao día. Moitas veces penso naquela etapa, feliz, e estou convencido de que moito tivo que ver no que finalmente acabei sendo. A todos nos marcan aqueles anos da nosa vida. Julio Camba foi quen de dar co paralelismo entre peluqueiros e periodistas. “Ambos están en contacto directo con las más eminentes cabezas de nuestro tiempo. Ambos necesitan dominar el arte de la entrevista. Ambos tratan igualmente a grandes y a chicos, y ambos dan jabón a la gente. Tanto al periodista como al peluquero se les exigen que hablen de todo y para hablar de todo hay que saberlo todo, lo que es sumamente difícil. O no saber absolutamente nada, lo que es más difícil todavía”.
Tiña tres anos cando se entregou o primeiro premio Xosé Aurelio Carracedo. Nacín en 1986 e loxicamente non tiven a sorte de coñecer a un xornalista que, segundo me contan algunhas persoas que traballaron con el aquí en Ourense, era unha boa persoa. Esa, con alta probabilidade, é a mellor cualidade para ser un bo xornalista. Era un compañeiro xeneroso, un home capaz de entrevistar sempre cun sorriso. Era un informador hábil. Formulaba preguntas ácidas pero tamén doces, de xeito que os entrevistados, os políticos sobre todo, acababan situados fronte á realidade sen que se decataran de que os puñan a proba.
Ese legado e o doutros grandes mestres da profesión, definen, con independencia do tempo transcorrido e das dificultades que ameazan este oficio, a esencia de como debemos guiarnos no noso proceder diario. Este traballo está sometido a unha avaliación constante. Non é unha profesión infalible nin ten por que selo. A única premisa debe ser a honestidade e a única meta, buscar a veracidade. Non por repetido hai que deixar de dicilo: son tempos difíciles, tempos moi complicados e tormentosos para o xornalismo. O mesmo día que eu recibín a feliz noticia de que o xurado me escollera como gañador do Carracedo (por certo, cando me chamaron para comunicarme o fallo preguntei a Baltar se non se trataría dunha broma radiofónica), varios traballadores de El Progreso e Diario de Pontevedra foron despedidos.
A sangría non se detén desde hai máis dunha década, cando a crise incrementou as perdas. Pecharon numerosos medios e miles de profesionais quedaron sen traballo. Só entre 2008 e 2012, e miren que non choveu dende aquela, 8.000 perderon o seu emprego. Dá igual se pertences a un medio ou a outro. Cando o xornalismo ve minguados os seus efectivos perdemos todos.
Sabemos que se está a producir un cambio profundo e moi incerto no modelo de negocio. A publicidade privada diminuíu, cada vez hai menos lectores tradicionais dispostos a pagar polo xornalismo e os propios medios cometemos un pecado: regalar o noso traballo durante anos e formar a unha audiencia que, por regla xeral, prefire lecturas superficiais que os temas traballados e en profundidade. Podedes comprobar en calquera web de calquera xornal cales son as noticias máis lidas da xornada. Resulta un pouco desmoralizador. Coincide bastante co que sucedeu a semana pasada en televisión: case que 5 millóns de espectadores vendo saltar desde un helicóptero á Pantoja.
A precariedade ameaza o exercicio do bo xornalismo. Faise moito máis ca nunca con menos persoal ca nunca. É dicir, faise, por regla xeral, peor. Moitos traballadores que deberan ser fixos con dereitos laborais e salariais minimamente dignos teñen contratos de falsos autónomos. Non é de recibo que se paguen 50 ou 60 euros polas crónicas feitas desde unha guerra. É absolutamente inmoral que un redactor de axencias cobre 7 euros por unha peza informativa con foto. Os xornalistas temos o defecto de querer comer e pagar facturas.
A crise do noso oficio non é só unha cuestión de modelo de negocio senón tamén de forma e de fondo. Non pode ser que as empresas substitúan o fotoxornalismo polas imaxes de móbil; as análises e investigacións polo tuit doado e urxente; os grandes temas polas noticias frívolas.
O xornalismo é unha ocupación perigosa en varios países do mundo. Todos lembramos con espanto o crime na embaixada de Arabia Saudita do xornalista Jamal Khashoggi. Segundo o informe anual de Reporteiros sen Fronteiras, en 2018 polo menos 80 xornalistas foron asasinados e 348 terminaron na cadea. En España desfrutamos, por fortuna, dun panorama seguro despois da derrota de ETA, que ten no seu negro historial varios casos de periodistas vítimas de atentados e ameazas. O noso país figura actualmente no posto 29 de 180 estados no índice de Reporteiros sen Fronteiras, lonxe de Portugal, que aparece no duodécimo lugar, e tamén por debaixo de Namibia (23), Cabo Verde (25) ou Ghana (27).
En España, especialmente en Cataluña durante o procés, vivíronse episodios de acoso a xornalistas. Tamén se dan a cotío, a tódolos niveis, distintas formas de presión intolerable: relegacións de postos nos medios públicos e privados cos cambios de goberno, censura e autocensura por un interese político ou empresarial, a utilización perversa da publicidade institucional e tamén o uso de querelas contra xornalistas para intentar amedrentalos. Sen esquecer gravísimas actuacións por parte de poderes do Estado como a do caso Cursach en Baleares: un xuíz incautando os móbiles de varios profesionais, cando a Constitución protexe o dereito ao segredo das fontes.
A pesares deste panorama e como dixen antes, hai moitos profesionais que defenden a diario o valor social deste oficio e dignifican o exercicio da información. Estamos nos tempos da intoxicación e dos bulos. Agora que se fala tan a miúdo das fake news, o xornalismo ben practicado é a mellor vacina contra a manipulación e a mentira. Non quero desaproveitar a oportunidade de estar aquí, diante de representantes públicos, para pedir ás institucións que deixen de perverter o sistema mediático. Os xornais non deben ser o altofalante de ningunha administración nin moito menos unha arma propagandística. Non é admisible que as institucións empreguen o diñeiro público para formar un estado de opinión afín. As subvencións a medios poden existir pero deben estar reguladas segundo criterios obxectivos e plurais. O xornalismo ten que ser libre. Pretender refrealo supón limitar o exercicio da liberdade de expresión, da que hoxe celebramos o seu día. En consecuencia é unha acción que empobrece a democracia.
Debemos esixir, como cidadáns, a improcedencia dos vetos de políticos a determinados xornalistas que non lles gustan ou lles resultan incómodos polo simple feito de preguntaren o que consideran oportuno. Vimos a Vox: pecharía televisións de tocar poder e de momento vai expulsando a xornalistas de grupos de Whatsapp e negando acreditacións. Hai que criticar tamén aos candidatos de esquerda e dereita que non accederon a facer entrevistas de campaña en determinados medios. O xornalismo non ten nada que ver coa publicidade. Se é servil deixa de ser periodismo.
A independencia e a pluralidade enriquecen o debate público. Hoxe, en Ferrol, o colectivo de traballadores da Compañía da Radiotelevisión de Galicia recibe o premio José Couso á Liberdade de Prensa que entregan o Colexio de Xornalistas e o Club de Prensa de Ferrol. Hoxe, Defende a Galega cumpre 50 venres negros, o que significa case un ano de reivindicacións semanais pola fin das inxerencias políticas, goberne quen goberne, sexa o PP, sexa o PSOE, sexa calquera outra formación. O xornalismo debe ser alleo ao interese partidista. A razón de ser do xornalismo é garantir aos cidadáns que se perseguirá a verdade á marxe de quen ocupe a cadeira en cada momento.
Para esta tarefa quero reivindicar o valor do xornalismo local. Cada vez hai menos corporacións mediáticas, que son máis grandes e teñen os núcleos de poder máis lonxe. As redaccións pequenas corren perigo. Pero a información de proximidade ten un valor que non se pode suplir. Coñecer o entorno, manexar as fontes do lugar e contar as historias que acontecen na aldea, no barrio, ao veciño, son ventás que nunca se deberían pechar. O xornalismo expón a actualidade e fai o traballo inicial de documentación da historia. A narración da España vaciada, da Galicia rural, do mar, dos lumes, do patrimonio e da política acada o mellor grado de coñecemento e de matices da man do xornalismo local.
O entrevistador depende na maioría de ocasións da altura do seu entrevistado, pero a historia tennos amosado que sen alguén que faga a pregunta pertinente moitas grandes citas que pasaron á posteridade nunca se terían dito. Sempre hai perigo nas preguntas, como di un verso do poeta Joan Margarit. Hai anos, un xornalista preguntou a Bob Dylan por que sempre estaba de xira. Aquilo, que parecía unha obviedade, deu lugar a unha resposta case filosófica. Dylan pensou un anaco e dixo: “Que hai na casa?”
No 1973, un periodista inglés preguntou a Fidel Castro sobre a data na que Estados Unidos e Cuba poderían restablecer relacións, cando aínda estaba recente aquela profunda crise, a de Bahía Cochinos e os Misís, que fixo tremer o planeta. “Estados Unidos se sentará a dialogar con Cuba cuando tengan un presidente negro y haya un papa latinoamericano”. Esa frase premonitoria veu dun exercicio xornalístico.
Para rematar, quero agradecer ao xurado que valorara o equilibro entre xornalismo e literatura na serie de artigos que presentei ao certame. Son pezas con opinión, un xénero un tanto maltratado polos estereotipos. Como diciamos antes, hai quen detecta en determinados profesionais a mensaxe pautada por un partido. Son dez textos feitos dende as emocións, o gran combustible creativo, o nutriente que fai agromar as mellores frases. As prisas, esa certa obsesión coas redes sociais e as edicións dixitais que imperan hoxe en día nos medios impresos, poñen en dificultade a boa escritura. Esa é outra ameaza para a profesión. Hai que intentar escribir ben ata as mensaxes de móbil. A veracidade e ao respeto aos feitos non están rifados co cuidado da forma. Abundan múltiples exemplos de bo facer no columnismo literario. Son moitos os nomes dos que, como dicía ao comezo, desfruto e trato de aprender. Marcaron o camiño Julio Camba, Xosé Luis Alvite ou Nacho Mirás. Experimentamos agora en Galicia unha era dourada: Manuel Rivas, Juan Tallón, Manuel de Lorenzo, Miguel-Anxo Murado, Manuel Jabois, Fernanda Tabarés, Rafa Cabeleira, Mario Beramendi, Luís Pousa, Ricardo Colmenero, Santiago Jaureguízar, María Piñeiro enchen de prosa poética, datos e realismo máxico os xornais. Ata hai excelentes escritores de opinión que non son galegos: Milena Busquets, Elvira Lindo, Javier Pérez Andújar, Lorena Maldonado. Esa comuñón entre feitos e estilo, entre forma e fondo, entre literatura e xornalismo, é a fórmula perfecta. A intención non é outra que escribir como defendía Scott Fitzgerald: “Non se fai porque se queira dicir algo, senón porque se ten algo que dicir”.
Que a memoria de Xosé Aurelio Carracedo permaneza no tempo. Feliz Día da Liberdade de Prensa. Defendámola. Moitas grazas a todos.
–
Fotografía de Brais Lorenzo.